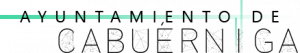La presencia de túmulos megalíticos en la Collada de Carmona y la Braña del Pozo en Selores, nos informan de la presencia de campesinos del Neolítico y de la Edad del Cobre (entre 6.500 y 4.500 años antes del presente), en las montañas más propicias para el pastoreo que rodean el Valle de Saja. La deforestación de los montes y la creación de pastizales de montaña (tan característicos de Cabuérniga) datan muy seguramente de esta época.
Los cántabros no fueron conquistados por Roma hasta el año 19 a.C., y la romanización no debió afectar mucho a sus usos y costumbres, al menos en los primeros siglos de nuestra Era. La Arqueología ha venido poniendo de manifiesto que las culturas y modos de vida de los antiguos cántabros (con los Cabuérnigos a la cabeza) debieron mantenerse intactos durante mucho tiempo.
En buena medida, la historia de Cabuérniga es la de todo el tramo alto y medio del Valle del Saja; no en vano el municipio fue la unidad territorial y administrativa superior desde los inicios del poblamiento del fondo del valle, a comienzos de la Edad Media.
Durante la repoblación de Castilla, cuando era conocida como Kaornega, fue lugar de paso y centro de emigración para las gentes que abandonan los territorios del Reino de Asturias al objeto de repoblar las zonas de la Meseta Norte despobladas por la invasión, y posterior retirada de los árabes. De esta corriente migratoria y colonizadora surge la denominada como “Ruta de los Foramontanos”.
En 1842, el Real Valle de Cabuérniga va a sufrir un hecho fundamental: su división en tres ayuntamientos: Ruente, Los Tojos y Valle de Cabuérniga. En este mismo período el ayuntamiento de Valle de Cabuérniga es elegido cabeza del Partido Judicial de su mismo nombre, que agrupaba a los tres municipios históricos del valle, más Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Tudanca y Polaciones. Valle siguió siendo capital del ayuntamiento, tal y como lo fue de todo el valle desde las ordenanzas de 1571. En 1887 el ayuntamiento de Valle de Cabuérniga estaba formado por un alcalde y nueve concejales, además del secretario, un depositario y un portero. En el mismo edificio del ayuntamiento, se encontraban el Juzgado municipal, con juez, fiscal, secretario y portero, y el Juzgado del Partido Judicial de Valle de Cabuérniga. Por tanto, en Valle residía el Juez de Primera Instancia e Instrucción con toda su administración: escribanos, alguaciles, el Registrador de la Propiedad, dos notarios y un alcalde encargado del cuidado de la cárcel del partido. Todo este entramado administrativo determinaba que el ayuntamiento de Valle de Cabuérniga fuese uno de los más importantes de la zona, sólo superado en número de población e importancia por Cabezón de la Sal.
Los habitantes del Valle de Cabuérniga vivían de la ganadería y la agricultura, complementadas con otras actividades como la fabricación de carros, albarcas y otros aperos para la labranza. No era una economía mercantil, o a lo sumo de manera incipiente con el escaso ganado bovino disponible, y el modo de vida se regía por parámetros de estricta subsistencia. La actividad giraba en torno a los quehaceres agro-ganaderos, que variaban, lógicamente, según las exigencias estacionales de ganados y cultivos.
la migración comenzaba a ser preocupante en el siglo IXX, proceso que continuará a lo largo del siglo XX, dado que la construcción de las carreteras de Cabezón a Reinosa, a través del puerto de Palombera, y la de Valle a Puentenansa, atravesando la Collada de Carmona, mejorarán sustancialmente el comercio y la economía locales, no muy boyantes en los inicios del siglo XX.
Municipio
Cabuérniga es un municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria localizado en el Valle medio del río Saja, en el corazón del Parque Natural Saja-Besaya.
El río Saja es la arteria principal del municipio y articula en buena medida las formas de organización territorial del municipio, también sus pueblos y su actividad económica. No obstante, el municipio desborda el valle de este cauce por el oeste, alcanzando el inmediato Valle del Nansa, en donde posee las localidades de San Pedro y Carmona.
El Ayuntamiento de Cabuérniga está formado por los siguientes núcleos:
- Carmona: arquitectura tradicional de Cantabria con casonas de los siglos XVII y XVIII (BIC, 1985). Desde 2019 pertenece a la Red de pueblos más bonitos de España. Conocida como «la flor de los albarqueros» por la importancia de los artesanos que trabajaban la madera para hacer el calzado típico conocido como albarca. La fiesta de la Pasá de Carmona, a finales del verano, celebra el descenso del ganado tudanco desde los puertos.
- Fresneda: reconocido por la caza y la pesca de trucha.
- Llendemozó: vistas espectaculares del valle y lugar de paso de la Ruta de los Foramontanos.
- Renedo: valor paisajístico y riqueza arquitectónica. Conjunto histórico de interés (BIL, 2004). Selores: paso del “Camino Real”. Interesante humilladero del siglo XVIII.
- Sopeña: el pueblo de Manuel Llano, periodista y escritor costumbrista. Casonas de interés.
- Terán: iglesia de Santa Eulalia (s. XI). Castañera con árboles centenarios. Hermosos ejemplares de casona montañesa. Conjunto histórico. (BIL, 2004).
- Valle: Capital del municipio, ferias y feriucas ganaderas. Casas, casonas, cuadras enmarcadas por mieses y huertas. Conjunto histórico. (BIL, 2004).
- Viaña: maravillosas cascadas y pozos naturales en pleno Parque Natural Saja-Besaya.
Clima
Los inviernos suaves y veranos frescos, sin cambios bruscos estacionales, siendo la diferencia entre el invierno y el verano de unos once o doce grados. El aire es húmedo con abundante nubosidad y las precipitaciones son frecuentes en todas las estaciones del año.